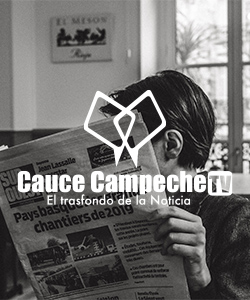Columnas Escritas
LO QUE DICEN LOS COLUMNISTAS
La investidura
Javier Sicilia
Proceso
López Obrador cree que la “investidura” es una coraza que lo transfigura y le permite decir o hacer cualquier cosa sin dañar ni dañarse. Como Monsieur Jourdain, de El burgués gentilhombre de Moliere o como Pardavé en El gran Makakikus, la versión mexicana de la obra de Moliere.
La investidura es el símbolo de un reconocimiento: la entrega de algo que dota a quien lo recibe de la vestidura interior de un poder. En el Medioevo era el acto por el que un monarca entregaba una dotación de tierras que obligaba a quien la recibía a guardar fidelidad. El gesto se cumplía mediante un doble símbolo: el monarca entregaba al investido un puño de tierra, por ejemplo, y el investido un juramento de lealtad. La modernidad ha preservado su sustancia en muchas ceremonias.
En el caso del poder político en México, quien presidirá a la nación es investido por el voto del pueblo en una ceremonia en la que, primero, jura la fórmula redactada en el artículo 87 de la Constitución: la promesa de “guardarla”, es decir, de cuidarla, y, luego, al recibir la banda presidencial de manos del presidente del Congreso –encarnación del pueblo–, la coloca él mismo en su cuerpo. En ese instante, ese hombre ordinario es “investido”, dotado interiormente y de manera cuasisobrenatural del poder del mando.
Desde las épocas del viejo PRI, en las que la investidura presidencial era incuestionable, nadie como López Obrador la ha usado de manera tan arbitraria. Al mismo tiempo que la usa para denostar y humillar públicamente a quienes no le agradan, la utiliza para evitar cualquier debate público, como sucedió el 26 de enero de 2020, cuando las víctimas llegamos a Palacio Nacional a pedirle una explicación pública de por qué había traicionado la agenda de Justicia Transicional pactada con él y trabajada con su gobierno para crear una política de Estado de Justicia y Paz. “No voy a manchar la investidura”, dijo después de insultarnos y calificarnos de ser un show.
Lo mismo hizo recientemente cuando, ante el llamado de Lilly Téllez a “enfrentar” al “violador serial de la Constitución” durante la entrega de la presea Belisario Domínguez, se negó a asistir porque necesita “cuidar la investidura”.
La usa lo mismo para perseguir discrecionalmente la corrupción de sus antecesores, que para proteger la de sus vasallos (su hermano Pío, su fiscal Gertz Manero o al crimen organizado que se mueve a sus anchas por todo el país). Lo mismo para ignorar a las víctimas, que para saludar y rendir deferencia a la familia del Chapo Guzmán.
López Obrador cree que la “investidura” es una coraza que lo transfigura y le permite decir o hacer cualquier cosa sin dañar ni dañarse. Como Monsieur Jourdain, de El burgués gentilhombre de Moliere o como Pardavé en El gran Makakikus, la versión mexicana de la obra de Moliere, López Obrador se siente investido de una ridícula omnipotencia. Desde el momento en que la banda presidencial cruzó su pecho y su espalda, se sintió, como Cristo, habitado por una doble naturaleza, un argumento teológico que, después de arduas discusiones para entender la Encarnación, se estableció como dogma en el Concilio de Caledonia en 451, y que más tarde se utilizó en sentido inverso para hablar de los dos cuerpos del rey y legitimar su “divinidad”; un argumento que pervive, junto con el de la “investidura”, como tentación y a veces como acto en quien es investido del poder político de gobernar.
Según Jesús Silva-Herzog Márquez, que resume con precisión esa tesis en las primera páginas de su espléndido libro La casa de la contradicción (Tusquets, 2021), el rey,
investido por derecho divino, era “un sujeto que, a pesar de tener todas las limitaciones físicas e intelectuales de cualquier ser humano, debía ser tratado como el depositario de la última razón, un ser que ocupaba el espacio de todo el reino y que era incapaz de hacer el mal (…) En el almacén de sus órganos se encontraba el poder. Ahí, la boca de la ley, los brazos de la justicia, la mirada de la moral, el puño del imperio. Toda interrogación política, legal e incluso estética desembocaba en ese cuerpo sobrehumano. Toda pregunta encontraría respuesta en ese lugar (…) los linderos del bien y el mal trazados por una dicción inapelable; el contenido de la justicia manando de una garganta”.
Seguramente López Obrador no conoce esta ficción de los dos cuerpos que señoreó el imaginario político de las monarquías en el Medioevo, pero habita en el suyo como en el inconsciente colectivo, diría Jung, vive la idea de la investidura que se lo concede. No importa que se le critique, él marca la agenda, incluso la de la crítica. Él decide qué es la justicia y qué la injusticia, quién es víctima y quién no, qué está bien y qué mal, qué debe debatirse y qué no, y aún ahí es incuestionable en el cuestionamiento. Por eso no enfrenta cara a cara a sus críticos ni habla con ellos. Por eso se resguarda en el Palacio Nacional y en el templete controlado. Nada hay que lo cuestione. En su cuerpo ordinario, pachorrudo y vehemente a la vez, “la ley, el saber, la justicia, la memoria, el sentido del arte”, que le otorgó la sabiduría divina transformada en Pueblo, están salvaguardados.
En esta época de tufo apocalíptico, López Obrador, lector rascuache del Evangelio y émulo suyo no menos grotesco, pertenece a aquello de los que, al hablar de tiempos como éste, Cristo dijo: “Vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañará”. El caos que esos seres generan y que antecede a la ruina será por mucho tiempo incontrolable.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México.
Nudo gordiano
¿Y la escoba?
Yuriria Sierra
Excelsior
Corrupción. Uno de los factores que llevó al PRI fuera de Los Pinos. Una tras otra, varias de sus figuras fueron evidenciadas. Esa fotografía de los hoy exgobernadores con Enrique Peña Nieto se ha transformado casi en una ficha policial, detenidos todos por delitos relacionados al dinero y el erario. Personajes hoy impresentables. Y justo su comportamiento fue la bandera de la Cuarta Transformación: no somos como ellos. Andrés Manuel López Obrador hizo de la corrupción su combate, el eje de su línea discursiva.
En 2017, la percepción que se tenía de México en el extranjero coincidía con el malestar ciudadano generalizado que, en mucho, sirvió de motor para la campaña electoral que estaba por iniciar. Nuestro país estaba casi en el fondo en el Índice de Estado de Derecho, que año con año realiza World Justice Project. Hablando de “ausencia de corrupción”, ocupamos el puesto 102 de los 113 países que en ese entonces formaban parte del estudio. Un año después, llegó el gobierno que había prometido cambiarlo todo.
Fuera corrupción: barrer de arriba hacia abajo, pues la corrupción era, en gran medida, la culpable de todos nuestros males.
Ahora, 2021, a mitad del sexenio y una pandemia después, el mismo índice revela sus datos más recientes, con la adición de nuevos países, la muestra comprende 139 naciones, México cayó: quedó en el lugar 135 en el apartado “ausencia de corrupción”, apenas por encima de Uganda, Camerún, Camboya y República del Congo. El estudio se completa con otros factores: gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimento regulatorio, justicia civil y penal, así como límites al poder gubernamental. En todos, nuestro país reportó retrocesos comparados con los indicadores del último año del sexenio pasado. Llama la atención lo que se refiere a los límites del poder gubernamental, según el estudio: “México sufrió caídas en dimensiones relacionadas con el espacio cívico (participación cívica, la efectividad de la sociedad civil y la prensa como contrapesos al Ejecutivo, libertad de opinión y expresión, y libertad de reunión y asociación)”.
En este rubro, nuestro país se colocó en la posición número 102 de 139; en 2017, el ranking nos anotó en el lugar 83 de 113. La falsa idea del diálogo diario y directo, como se anunciaron las conferencias en Palacio Nacional, más que como un ejercicio de rendición de cuentas, se ha colocado como un espacio de confrontación y descalificación. Basta el ejercicio que realizan cada miércoles para “aclarar” las que consideran noticias falsas.
México no se despidió de los sobornos, del influyentismo ni de los personajes que, de la noche a la mañana, incrementan exponencialmente su patrimonio. Siguen aquí, sólo que con la bandera partidista de otro color. Nada mejoró, tal vez porque nunca hubo intención de siquiera tomar la escoba.
Electricidad: subsidios públicos, ganancias privadas
Luis Hernández Navarro
La Jornada
Nuevamente se anuncia el Apocalipsis. Al igual que sucedió en 1998-2000 con Luis Téllez y Ernesto Zedillo; en 2000 con Vicente Fox; en 2008 con Felipe Calderón y en 2013 con Enrique Peña Nieto, el mundo empresarial y sus profetas neoliberales presagian una especie de fin del mundo si no se da marcha atrás, así sea parcialmente, en la reforma constitucional en materia de la industria eléctrica, que busca recuperar la soberanía estatal sobre el sector. Los viejos y nuevos liquidadores de la empresa pública repiten hoy los mismos fatídicos vaticinios que lanzaron en el pasado.
En 1998, Luis Téllez, el entonces flamante secretario de Energía, anunció la inminente catástrofe de la industria eléctrica si no se le abría la puerta a la inversión privada. Los apagones generalizados estaban a la vuelta de la esquina, dijo. En febrero de 1999, el presidente Zedillo anunció la propuesta de reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución para privatizar el sector. Su objetivo era promover la introducción de particulares en el sector bajo el supuesto de que el mercado promovería mayor inversión, mejor servicio y menores costos. Sus bravatas naufragaron. Su iniciativa descarriló y la hecatombe no llegó.
Casi año y medio después, el presidente Fox comenzó a cabildear en favor de la misma causa. Dijo que el cumplimiento de su promesa de que la economía creciera 7 por ciento dependía de que se apoyara esta reforma. Su subsecretario de Economía, Juan Bueno, afirmó: Tan graves son los problemas de desabasto que podrían explotar a corto plazo. El país no creció como lo prometió, pero no por culpa de que no avanzara la desregulación del sector.
Calderón, el hombre de Repsol e Iberdrola, notificó que se avecinaban las mismas pesadillas, de no aprobarse su propuesta de reforma energética de abril de 2008. Peña Nieto lo repitió cinco años después, para beneplácito de grandes tiburones empresariales y organismos multilaterales, cuando se ajustició a la industria eléctrica nacionalizada, aprobando un cambio constitucional que pulverizó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y liquidó el patrimonio nacional en una venta de garaje.
Ahora, ante el anuncio de una reforma que busca recuperar la soberanía energética, quienes obtienen, gracias a la reforma de Peña, ganancias privadas de los subsidios públicos, vaticinan, con poca imaginación, que se precipitarán sobre el país las siete plagas de Egipto de siempre.
La lista de males que nos aguardan, según ellos, es interminable. Aumentará el costo de la electricidad, se deteriorará irremediablemente la calidad del servicio y se precipitarán en cascadas los apagones. Se enseñorearán la fuga masiva de capitales y la parálisis de inversiones extranjeras directas. El peso se devaluará. Caerá sobre nosotros una terrible catástrofe ambiental. Y, por si fuera poco, el país deberá pagar miles de millones de dólares en indemnizaciones.
Los beneficiarios de la privatización eléctrica ocultan que la participación estatal en el sector eléctrico no es cuestión sólo ideológica, sino producto de la naturaleza misma de la industria: de la llamada excepcionalidad eléctrica.
Esta singularidad tiene su origen, entre otras causas, en que la electricidad no puede almacenarse (excepto en pilas y baterías, a un costo altísimo). Por ello, se necesita sincronizar su generación con la demanda. Una vez despachada, se necesitan garantizar ciertas condiciones de operación, como el voltaje y la frecuencia. Oferta y demanda no pueden ser dejadas libremente a la mano invisible del mercado. Requieren de vigilancia detallada. La infraestructura para su transmisión y distribución es muy cara; resulta absurdo duplicarla. Son monopolios naturales.
Muchos países capitalistas nacionalizaron sus industrias eléctricas a mediados del siglo pasado. Lo hicieron Francia en 1946; Austria y Gran Bretaña en 1947; Italia en 1962, y la provincia de Quebec en 1963. Procedieron así porque la planificación y coordinación gubernamentales les garantizaba grandes beneficios como naciones, que los empresarios privados no podían proporcionar. Los gobiernos tenían la capacidad de invertir muchos recursos para impulsar el crecimiento en el sector y aguantar plazos largos para recobrar los costos de inversión. Podían planificar a largo plazo. Estaban en posibilidad de sacrificar márgenes de ganancia para fomentar el desarrollo de otros sectores o el bienestar de la población.
Al calor del neoliberalismo, se impulsó la privatización de los sistemas eléctricos. Los bienes públicos pasaron a corporaciones, muchas trasnacionales, cuyo único objetivo es obtener la mayor ganancia, lo más rápido posible. Chile fue el primer país en cambiar propiedad gubernamental por privada. Le siguió Inglaterra. Entre 1988 y 1993, 2 mil 700 empresas estatales en 95 países pasaron a manos privadas (Sharon Beder, Power Play: The Fight to Control the World’s Electricity).
El caso mexicano es paradigma de cómo las promesas de bajar precios con base en la competencia, mejorar el servicio y promover la innovación que acompañaron la privatización del sector, resultaron falsas. Por el contrario, sirvió para que, abusivamente, unos cuantos grupos empresariales obtuvieran beneficios desproporcionados a partir de bienes y subsidios públicos. El año pasado, la reforma de Peña costó al país 423 mil mdp. Las grandes ganadoras fueron 239 sociedades de autoabasto.
Es mentira que se aproxime el Apocalipsis. Hay que terminar el saqueo de nuestros recursos, recuperar la rectoría del Estado de un sector estratégico y defender la soberanía energética de la nación. Sin movilización social crítica no será posible.