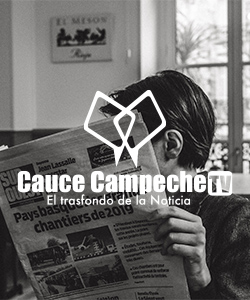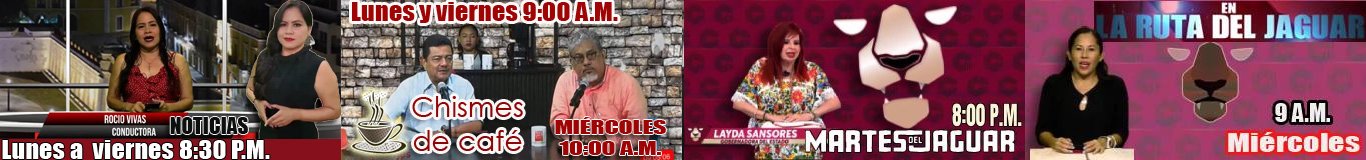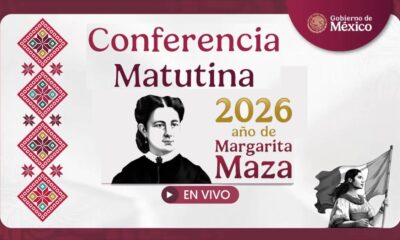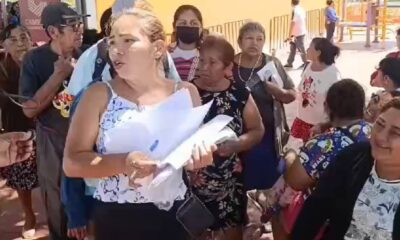Columnas Escritas
Lo que dicen los columnistas

Ser mujer periodista en un país que naturaliza la violencia contra las mujeres
Cirenia Celestino Ortega
Proceso
En los primeros cinco meses de 2022, 11 periodistas han sido asesinados en México, 3 de ellos son mujeres.
En los primeros cinco meses de 2022, 11 periodistas han sido asesinados en México, 3 de ellos son mujeres: Lourdes Maldonado López asesinada el 23 de enero en Tijuana, Baja California, así como Yesenia Mollinedo Falconi y Sheyla García Olvera, ambas asesinadas en Cosoleacaque, Veracruz el pasado 9 de mayo.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 2022), señalan que en el primer trimestre de 2022 hubo un incremento en el número de mujeres víctimas de delitos 11 de 15 diarias, además reportó 310 casos de feminicidio de enero a abril 2020. De acuerdo con el registro de CIMAC, cada 38 horas una mujer periodista o comunicadora es agredida por su labor de comunicar.
Para denunciar este riesgo latente para las periodistas, CIMAC convocó del 16 al 20 de mayo 2022 a la Semana Internacional por el Derecho Humano a la Libertad de Expresión de las Mujeres. Periodismo de paz para todas en la que participaron panelistas de países como Argentina, Ecuador, Uruguay, España, Guatemala y México.
Violencia contra las mujeres en los contenidos
La primera demanda consensada por las panelistas fue sobre la representación mediática de la violencia contra las mujeres. “La prensa en México muestra la violencia contra las mujeres como un espectáculo, responsabiliza a las víctimas de ser asesinadas, violadas o desaparecidas, por ello es necesaria la capacitación en perspectiva de género dentro de las redacciones, cambiar narrativas y construir espacios de diálogo, refirió Lucía Lagunes Huerta, directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), durante el conversatorio ‘Frente a la violencia machista en los medios, periodismo de paz’.
Beatriz Guillen Torres, periodista de ‘El País’, añadió que la publicación de fotografías o declaraciones que vulneran los derechos de las víctimas se propicia debido a que es poca la presión hacia las autoridades para evitar la difusión y castigo a los responsables.
Las panelistas coincidieron en la necesidad de hacer líneas editoriales que sean respetuosas sobre los derechos de las víctimas, exponer las responsabilidades del Estado y dejar de construir mensajes que relacionen de forma automática las palabras mujer y violencia, pues esto propicia miedo y genera un efecto adverso en la libertad y garantías de mujeres, niñas y adolescentes.
La experiencia de Cimacnoticias propone el ejercicio de un Periodismo de paz para las mujeres, el cual narre versiones oficiales, brinde datos sobre tipos de violencias y no permita replicar boletines con información que revictimizan a las mujeres.
Riesgos para las periodistas en las redacciones
De acuerdo con el registro de CIMAC en 18 meses de pandemia, se registraron 397 casos de violencia, 47 de ellos relacionados directamente con la cobertura de la crisis sanitaria. Crisis que incrementó la sobrecarga de las periodistas, profundizó las condiciones de precariedad, desigualdad y violencia que las periodistas ya vivían antes de la pandemia.
Si bien, la primera forma de violencia al interior de las empresas mediáticas son el acoso y el hostigamiento sexual, la falta de contratos y prestaciones laborales, la doble carga laboral para ellas, salarios más bajos en comparación con sus compañeros hombres y horarios que no concilian la vida laboral con la profesional, entre otras, van minando el ejercicio de la libertad de expresión de las mujeres. (CIMAC, 2008 y 2015)
Al riesgo en las coberturas periodísticas se suma la violencia y las desigualdades al interior de las redacciones. De acuerdo con Periodistas Unidas Mexicanas (PUM, 2021), 60% de las periodistas vive algún tipo de acoso sexual, “¿cómo concentrarnos en hacer periodismo cuando el 63% de las encuestadas identifica que los compañeros de trabajo son los agresores?, ¿cómo vamos a defender nuestras notas ante los editores sí el 49% dice que sufre acoso por parte de su jefe directo?, ¿cómo nos vamos a concentrar en las preguntas de una entrevista sí 43% dice que ha sido acosada por una fuente?. Ahí es donde empieza la violencia contra las mujeres periodistas que, simplemente pues, no te deja trabajar”.
Durante la pandemia, cuando se suspendieron las actividades no esenciales, el gremio periodístico continuó su labor. En medio de la pandemia, las empresas de medios tomaron medidas centradas en proteger su economía, no así en las necesidades de sus colaboradoras. Así mientras se incrementaron los gastos, el trabajo en casa y los riesgos, las periodistas vieron reducidas sus horas de trabajo y con ello su salario e incluso perdieron el empleo. Las condiciones de precariedad, desigualdad y violencia que las periodistas ya vivían antes de la pandemia, se agudizaron y dejaron al descubierto los impactos a nivel personal, familiar, profesional y económico, así como las vías que ellas trazaron para continuar con su labor a pesar del riesgo. Un 49% de las periodistas tuvo que conseguir un empleo adicional y 34% abandonó su actividad profesional debido al virus.
Desplazamiento forzado, desaparición y feminicidio, violencias extremas que viven las periodistas
CIMAC tiene un registro de 21 periodistas en situación de desplazamiento forzado interno, desplazamiento intermitente o exilio; 10 periodistas desaparecidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y 21 casos de feminicidio de colegas periodistas.
Balbina Flores, representante de Reporteros sin Fronteras denunció la impunidad que impera por parte de las autoridades, quienes cerrarían las carpetas de investigación si no fuera por la presión de los familiares y de organizaciones de la sociedad civil. La periodista explicó que, aunque las carpetas continúan abiertas, no cuentan con mecanismos pertinentes para una búsqueda efectiva, además, no se ha contemplado al ejercicio del periodismo como una de las posibles causas de su desaparición. Esto, pese a que México es el segundo lugar del mundo más peligroso para que los comunicadores desempeñen su trabajo, de acuerdo con la Campaña Emblema de Prensa.
Como muestra, María Esther Aguilar Cansimbe desapareció el 11 de noviembre de 2009 en el municipio de Zamora, Michoacán. Días antes había recibido amenazas de un jefe policial a quien removieron de su cargo por –se sospecha– investigaciones realizadas por la periodista sobre temas de corrupción y abusos de autoridad para el diario “Cambio de Michoacán”.
De acuerdo con Patricia Monreal, periodista quien en ese entonces trabajaba en el mismo periódico, el medio tardó una semana en dar a conocer la desaparición de la periodista. Lo mismo sucedió en con Índira Rascón García, una reportera de TV Azteca que murió atropellada en noviembre de 2015 durante una cobertura. Hasta este momento, la empresa no ha asumido ninguna responsabilidad al respecto.
La falta de investigación y garantías para el ejercicio de la libertad de expresión de las mujeres se repite en los casos de desplazamiento pues no existen planes de reintegración social y laboral para periodistas desplazadas ante las violencias que experimentan en México.
De acuerdo con el Índice de Paz México (IPM), en 2021, 44 mil 905 personas salieron de México a causa de las diferentes violencias que atraviesan al país. De estas víctimas del desplazamiento forzado, mil 455 son periodistas y, aunque una parte del gremio logra volver a su lugar de origen, hay un vacío importante en cuanto a planes que les ayuden a reintegrarse plenamente a su vida social y laboral.
En el ámbito gubernamental se encuentra la falta de una ley que considere los procedimientos jurídicos de actuación ante el desplazamiento forzado en México; toda vez que aunque existen mecanismos de protección para periodistas, éstos no son suficientes antes, durante ni después de los procesos de desplazamiento.
Las panelistas coincidieron en que frente a la indiferencia del Estado se necesita acompañar a las y los familiares de personas desaparecidas, así como exigir el establecimiento de procesos profesionales de investigación donde no haya trabas y se garantice la seguridad de periodistas y ciudadanía.
Rosy Rodríguez, representante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género mencionó que basta recordar a todas las mujeres desaparecidas, desplazadas o asesinadas en el ejercicio del periodismo, además de la criminalización de su trabajo y la violencia digital que las han expuesto a nuevos tipos de agresiones. A esto, se ha sumado la impunidad de las autoridades en los casos de quienes se atreven a denunciar a sus agresores y la falta de mecanismos para abordar la violencia contra las periodistas.
Las redes salvan vidas
Aun con todas las desigualdades que obstaculizan su profesión, las periodistas son clave para la transformación de las agendas mediáticas. Son ellas quienes dan cobertura a los casos de violaciones a derechos humanos de otras mujeres, consultan a otras mujeres como fuentes de información, amplían los temas de cobertura y enfoques y cuestionan los estereotipos de género, las desigualdades y violencias dos veces más que los colegas hombres.
La Semana Internacional por el Derecho Humano a la Libertad de Expresión de las Mujeres. Periodismo de paz para todas cerró con la experiencia de acciones directas para hacer frente a estas situaciones de violencia y desigualdad, recordando que las mujeres resisten desde los propios medios de comunicación. Una de estas mujeres es Silvia Trujillo, del medio feminista “LaCuerda”, para quien la perspectiva de género en la difusión de información es central no solo para evidenciar las violencias, sino también para responder a la pregunta “¿qué estamos haciendo para frenarlas?”.
Belen Spinetta, de Comunicación para la Igualdad en Argentina y Sandra López, de GAMMA Ecuador, compartieron experiencias como la de las “editoras de género” y los monitoreos de medios que colocado en las redacciones, la necesidad de transformar las prácticas que significan un riesgo a las periodistas e incorporar los derechos humanos de las mujeres como principio ético del periodismo.
México está en un momento coyuntural con la propuesta de una Ley General de Protección para personas Defensoras y Periodistas; sin embargo, dijo que esta ley no sería posible sin las voces de las mujeres que han contribuido a los avances en su propia representación.
A 27 años de la Declaración de la Plataforma de Acción de Beijing, reafirmamos los objetivos del Capítulo J Mujeres y medios: 1. Aumentar el acceso de la mujer y su participación en la expresión de sus ideas y la adopción de decisiones en los medios de difusión; 2. Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión y sumamos 3. Erradicar la violencia contra las mujeres periodistas y comunicadoras
Necesitamos incorporar la ética feminista que atraviesa la producción de los contenidos, pero sobre todo, llama a una transformación de fondo que reconozca el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia porque la desigualdad y violencias que viven las mujeres periodistas son un atentado contra la libertad de expresión y contra la vida democrática del país.
*Coordinadora de comunicación y el Observatorio de Medios de Comunicación e Información de la Mujer A. C (CIMAC).
Número cero
Elecciones 2022: La resistencia del bloque opositor debilitado
José Buendía Hegewisch
Excelsior
El bloque opositor va a las elecciones estatales como un rompehielos con el peligro de encallar en sus propias barreras políticas de liderazgos y estrategias congeladas en el pasado e insuficientes para resistir a Morena, que se encamina a consolidar su poder territorial mientras profundiza su choque con la alianza tras sus derrotas de 2021 y en el Congreso con la reforma eléctrica. Lo que está en juego en los seis estados que se disputan este 5 de junio es la viabilidad de Va por México para enfrentar a Morena en la sucesión presidencial.
Su capacidad de resistencia definirá en buena medida el futuro de esta amalgama de partidos tradicionales, a los que une básicamente su rechazo aLópez Obrador y de detener el avance de su partido. El resultado será determinante para probar la fuerza y la consistencia de un bloque artificial y sin liderazgos en el puente de mando, que se debate entre defenderse del creciente dominio de Morena y sus debilidades internas.
El consenso de las encuestas vaticina que 5 de 6 estados caerán en manos de Morena, lo que significaría el control de 23 estados y gobernar a más del 60% del país. Si esos pronósticos se cumplen, arrinconarán al PRI y al PRD a posiciones cada vez más marginales territorialmente. Para la alianza, la derrota del PRI en dos de sus últimos bastiones, Oaxaca e Hidalgo, así como la extinción de la presencia territorial del PRD en Quintana Roo y Durango, representaría un duro golpe. Más fuerte aún si el PAN pierde Tamaulipas y se conforma con una sola victoria Aguascalientes.
Los aliancistas acusan una campaña del Presidente para destruirlos con intromisión en los comicios y persecución política de sus dirigentes, pero poco reparan en sus falencias y debilidades, como creer que el “antiobradorismo” es suficiente como única apuesta para aliarse y desplazar a Morena en el 2024. Su cálculo falló en Quintana Roo y Oaxaca, donde no lograron candidaturas de unidad en estados gobernados por ellos y en los que sus mandatarios no parecieron interesados en que prosperaran. Ni siquiera ese argumento es contundente en su interior entre partidos fragmentados, con dirigencias desprestigiadas y sin liderazgos frescos, ni un proyecto común.
Morena, en efecto, va con todo para debilitar la amenaza opositora tras el revés en el Congreso y en la CDMX en 2021, así como el parón a su reforma eléctrica. Pero el choque que eso abrió no es la única barrera política donde puede estrellarse la oposición. Un revés en las elecciones estatales de este año y en el Edomex puede debilitar a la alianza y fortalecer la tercera vía de Movimiento Ciudadano, que en solitario lleva el gobierno de Nuevo León y Jalisco. Y que además cuenta con candidatos con mayor proyección que los de Va por México como Colosio o Alfaro.
Va por México necesitaría sus votos para superar a Morena en 2024, pero un revés ahora encarecerá sus bonos. Sus dirigencias se amarran al “resistiremos” los ataques de Morena, pero un mal resultado puede ser un revulsivo para sus partidos. Por ejemplo, sus propios candidatos, como Esteban Villegas en Durango, tratan de desmarcar su campaña de la confrontación con López Obrador por considerarla batalla perdida y enfocarse a ofrecer soluciones a problemas locales. También los gobernadores panistas con más prestigio como Campos en Chihuahua, Vila en Yucatán o Kuri en Querétaro han abandonado la ruta de colisión.
Mientras que las dirigencias del Va por México se hunden cada vez más en escándalos como el de las grabaciones del líder priistaAlejandro Moreno, o bien se pierden en el enfrentamiento insulso como el panistaMarko Cortés, quien desde el año pasado anticipaba la derrota del bloque en 2022 como si estuviera dispuesto a entregar la plaza. Además de que no han logrado desprenderse de su cercanía con el poder económico con su alianza con Gustavo de Hoyos y Claudio X. González desde la convocatoria de Va por México.
Los cambios en los equilibrios en el poder territorial pueden hacer que la alianza pierda firmeza al interior de sus partidos, aunque sus dirigencias se adelantan a decir que la unidad está segura y resistirán un gobierno que quiere doblarlos. Pero lo que en cualquier caso les será más difícil es aguantar si también se tambalean los apoyos internos.
De naturaleza política
Covid-19: quinta ola, en puerta…
Enrique Aranda
Excelsior
Tras el abuso, (otra) acción de inconstitucionalidad…
Supuestamente “domada” (por decreto) en innumerables ocasiones y “aplanadas” de igual manera las curvas de infectados y decesos provocados por ella, la pandemia por covid-19 amenaza, otra vez, castigar a México con un nuevo embate –una quinta ola, dirían los especialistas–, cuyos resultados comenzaron a sentirse desde hace al menos 15 días.
Con un total de 5 millones 759 mil 149 contagiados y 324 mil 768 muertos reconocidos oficialmente entre el cierre de febrero de 2020 y el último tercio del mes en curso, en efecto, el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez advirtió, con base en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Johns Hopkins University, entre otras instituciones, de la reactivación del virus e, incluso, ofreció datos concretos de su departamento de Epidemiología, según los cuales la quinta ola comenzó a manifestarse en un buen número de estados y, claro, en la Ciudad de México.
En un comunicado distribuido el viernes y que al parecer “pasó de noche” para la gran mayoría, el instituto asegura que en las dos últimas semanas “se ha observado un incremento (en el número de casos y defunciones) en algunas entidades federativas”, con un alza de 23% a nivel país y 111% en la Ciudad de México. Es verdad que el descenso observado en semanas anteriores había sido en verdad importante, pues ubicó en niveles mínimos récord, las resultantes de la pandemia lo que, sin embargo, no impide observar con fundada preocupación el repunte de que se habla, acreditado a la llamada variable delta del virus.
Tal es la preocupación por la inminencia de la nueva incidencia de la pandemia que, incluso, el documento explicita que, conforme al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de sus trabajadores, “el personal contagiado con covid-19 pasó de 6 a 22% en la semana del 15 al 22 de mayo, destacando que, de las personas que han sido positivas, 42% identifica el contagio en sus domicilios y el resto no identificó la fuente, en tanto que 30% de las personas positivas y ahora en seguimiento, cursan con reinfección, a pesar de haberse vacunado de manera previa.
El asunto ahí está, así como las evidencias ofrecidas por entidades de sobrada reputación por lo que, insistamos, es menester insistir en la preservación de las medidas preventivas: uso de cubrebocas, limpieza constante de manos y sana distancia, entre otras…
ASTERISCOS
* Revelador en extremo que, al tiempo que Andrés Manuel López Obrador proponía la barbaridad de que el llamado Triángulo Dorado, asiento del cártel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán, fuera renombrado como Triángulo de la Gente Buena y Trabajadora, sicarios vestidos de militares bloqueaban el paso del convoy de prensa que acompañaba al tabasqueño en su gira por la zona. Así estamos…
* Digno de mención que, si bien, la calificadora Moody’s anunció este jueves su decisión de revisar de 1.1% a 1.8% su previsión de crecimiento del PIB, también externó su preocupación por “la atonía de la demanda interna, la débil perspectiva de inversión y el limitado avance de la productividad” que, dijo, limitarán el potencial de crecimiento de México este semestre…
SCJN y revisiones migratorias
Gretchen Kuhner*
La Jornada
En 2006 tuvimos la oportunidad de entrevistar a más de 100 mujeres detenidas en la estación migratoria de la Ciudad de México. Eran de Guatemala, El Salvador, Honduras, Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia y algunas de Brasil; habían entrado a México por tierra o aire y posteriormente habían sido detenidas durante revisiones en las carreteras del país, donde viajaban en autobuses, coches privados o tráileres. Nos contaban que los agentes migratorios las bajaban para pedir sus documentos. Muchas habían pagado extorsiones para seguir hasta el próximo punto de revisión; a otras, los agentes les habían pedido sexo a cambio de seguir su viaje o habían vivido abuso sexual de parte de los traficantes.
Comparábamos las experiencias de las indocumentadas con las de otras mujeres en otros países; vimos cómo en otras naciones las revisiones migratorias en carreteras u otros lugares de transporte público estaban prohibidas porque los agentes de migración tendrían que ocupar perfiles raciales o criterios discriminatorios para detener a las personas, acciones prohibidas por sus leyes nacionales. Nos imaginábamos a agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en el Metro de Nueva York tratando de aplicar sus perfilamientos raciales: no habría forma de saber quién era nacional y quién no, porque la nacionalidad no se ve.
Observamos que muchos países vigilaban las entradas y salidas directamente en sus fronteras o una zona divisoria donde existían franjas inconstitucionales (por ejemplo, a 100 kilómetros de las fronteras), pero una vez en el interior del país, las personas indocumentadas podían vivir con menos miedo, subiéndose al transporte público, hasta viajando en avión dentro del territorio con su licencia para manejar como identificación.
En México entrevistamos a agentes migratorios y les preguntamos cómo hacían las revisiones, y nos contaron que a la fuerza tenían que identificar a un número determinado de personas migrantes al día: por el color de su piel, el acento, su ropa o porque se hacían los dormidos. Era obvio que el INM obligaba a sus agentes a violar la Constitución mexicana aplicando criterios discriminatorios. También era claro que los agentes estaban recibiendo mucho dinero mediante extorsiones y colusión con traficantes. Lo que no era tan obvio era cómo parar esta situación que cada año ponía a más personas en situaciones de violencia, vulnerables ante el crimen organizado y muertas en masacres y en fosas comunes o clandestinas. Las organizaciones documentaban, la academia escribía, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicaba informes, pero aun con toda la evidencia de las consecuencias de la contención migratoria, no se cambiaba nada en la política.
No se trata de un partido político ni un asunto de izquierda o derecha: todas las administraciones han seguido con la política de detención y deportación de personas migrantes o con necesidades de protección internacional. México se ha hecho famoso en todo el mundo por ser el corredor migratorio más violento. Es una vergüenza nacional que se ha normalizado.
Nosotras sabíamos que las políticas y prácticas eran inconstitucionales, pero teníamos que trazar una estrategia jurídica para lograr un pronunciamiento (sentencia), ya que nuestros esfuerzos de documentación acababan en la basura y ninguna legisladora o legislador quería tocar el tema, mucho menos proteger a una población (migrante) que no tiene derecho a votar en el país.
Desde 2012 empezamos a tomar autobuses para que los agentes migratorios nos detuvieran; tuvimos muchos testimonios e hicimos algunas quejas ante la CNDH, pero no era suficiente. Replanteamos la estrategia en conjunto con la clínica jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUDH-UNAM). Tratamos de presentar amparos con las personas que habían dado su testimonio, pero no procedían. Seguimos documentando y publicando informes sobre las revisiones migratorias discriminatorias y racistas, representando casos individuales de mujeres en movilidad y denuncias en diferentes fiscalías. La atención se sentía como curitas sicojurídicos, porque las mujeres ya habían sido agredidas en el camino; se tendría que realizar un cambio de fondo para prevenir la violencia en contra de la población migrante en México.
Finalmente, en 2015, junto al PUDH-UNAM, iniciamos un amparo en el caso tres personas indígenas mexicanas que estaban detenidas en la estación migratoria de Querétaro porque los agentes de migración insistían en que eran guatemaltecas. Hicimos todo lo que pudimos pensar: queja ante la CNDH, amparo, quejas ante el órgano interno de control del INM, denuncia penal, etcétera. Después de siete años, el pasado 18 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por fin reconoció la inconstitucionalidad de las revisiones migratorias por ser racistas y discriminatorias.
En la misma semana que salió la sentencia, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, señaló que la contención migratoria no funciona; el canciller Marcelo Ebrard habló de la necesidad de acabar con la xenofobia y abordar la migración en la región desde una perspectiva de desarrollo, y el presidente Andrés Manuel López Obrador promovía una región integrada con posibilidades de visas de trabajo para la población migrante. Esta sentencia abre el camino a un cambio estructural que se reconoce como necesario, pero que no se ha podido poner en marcha por el pretexto de la presión desde Estados Unidos o la naturalización de la discriminación y el racismo y la violencia en contra de grupos vulnerables en México. Si una corte federal en Luisiana puede impedir que el presidente Joe Biden levante el Título 42, seguramente la SCJN en México puede impedir que se violen los derechos a lo largo del país.
*Directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).