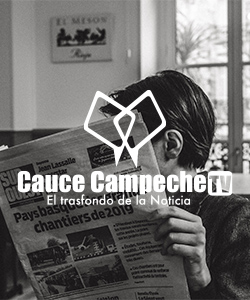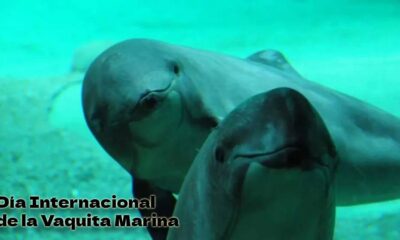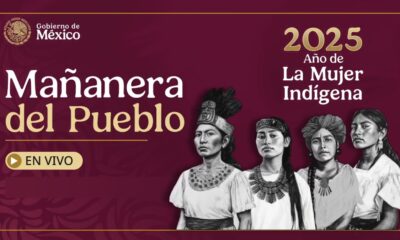Columnas Escritas
Lo que dicen los columnistas

¿Las Fuerzas Armadas en riesgo?
Tonatiuh Guillén López
Proceso
El crimen organizado y su cotidiana opresión sobre regiones y poblaciones sigue provocando enormes daños e incluso generando el desplazamiento forzado de familias y comunidades; paralelamente, los homicidios tienen las cifras más horrendas de todos los tiempos.
Lamentablemente para México, el desempeño del gobierno del presidente López Obrador está lejos de resultados de modernización institucional y de superación de nuestros profundos rezagos sociales y regionales.
Más allá de buenas intenciones, los resultados concretos son los que reflejan nuestra realidad y la capacidad gubernamental para mejorarla. Haciendo una rápida lista de asuntos públicos relevantes, no es difícil reconocer que grandes rezagos persisten y que el deterioro se acumula en numerosos ámbitos de la vida nacional. Es probable que entre los saldos negativos al final se ubique el perfil institucional de las Fuerzas Armadas.
Por lo pronto, el combate a la corrupción, objetivo machacado insistentemente, no tiene avances ni alternativas a la vista; la superación de la pobreza, por su parte, tiene indicadores exactamente del lado contrario, pues ahora más población sobrevive en estas condiciones. Los desequilibrios regionales, entre el norte y el sur dicho de manera genérica, tampoco muestran correcciones; obras emblemáticas, como la refinería, trenes, corredores y aeropuerto, avanzan entre fuertes tensiones sociales y daños ambientales.
El crimen organizado y su cotidiana opresión sobre regiones y poblaciones sigue provocando enormes daños e incluso generando el desplazamiento forzado de familias y comunidades; paralelamente, los homicidios tienen las cifras más horrendas de todos los tiempos. La administración pública federal, entre la austeridad tajante y la carencia de una guía estratégica, persiste entre la indolencia y el mínimo hacer. La ciencia y la cultura han sido desvaloradas y reducidas a su mínima expresión, con un propósito centralista y de subordinación. El sistema educativo y el de salud, lejos de mejorar, se encuentran entre la parálisis y un pronunciado deterioro que complica a otro conjunto de variables sociales. Mientras tanto, la economía está estancada en su crecimiento, compitiendo con los momentos más crudos del pasado.
No habrá posibilidad de que “otros datos” corrijan al panorama anterior. El sexenio ya entró a su recta final y ahora está más ocupado en el control político del proceso electoral y de la sucesión presidencial, asunto que tiene la absoluta prioridad para el gobierno. Es decir, resta un tiempo sin oportunidad para correcciones y menos para reconocer errores y deficiencias. Así, en este desafiante contexto nacional es donde se ubica el súbito y ampliado rol institucional de las Fuerzas Armadas.
El presidente López Obrador, desde el inicio de su gobierno, decidió no cumplir su promesa electoral de regresar el Ejército y la Marina a sus respectivas instalaciones. Por el contrario, con base en su feroz crítica de la burocracia y de la administración pública como inevitablemente corruptas e ineficaces, encontró en las Fuerzas Armadas una estructura con gran capacidad operativa, leal, disciplinada y con plena obediencia al mandato presidencial. Precisamente, lo que no encontraba entre la élite de funcionarios ni en general entre la burocracia gubernamental.
El ampliado rol de las Fuerzas Armadas, como puede inferirse, es la manera de evitar una reforma administrativa, la modernización institucional o la generación de nuevos cuadros profesionales. No había razón para este paso –innecesario desde la perspectiva presidencial– teniendo a la mano un aparato militar que podía inducirse a asumir funciones civiles. Por lo demás, se recordará, el presidente ha argumentado que no se requiere capacidad o especialización para ejercer la dirección gubernamental. Sólo se necesita honestidad y obediencia, según sus parámetros, por lo que la especialización y la profesionalización son cualidades prescindibles del buen gobierno (aunque los países desarrollados del mundo piensen lo contrario).
La inserción de las Fuerzas Armadas en funciones civiles, como migración, obra pública, seguridad pública, investigación de delitos (tareas de la Guardia Nacional), aeropuertos, aduanas, distribución de medicinas y una larga lista de funciones adicionales, de fondo tiene una pregunta esencial. Las Fuerzas Armadas, dicho en términos simples ¿“militarizan” la función civil? ¿O bien es la función civil la que adhiere su ADN a la estructura militar?
La primera posibilidad implicaría que las reglas y procedimientos de la función civil transiten hacia las reglas de la estructura militar, ya sea de facto o mediante alguna reforma administrativa (lo que no ha sucedido hasta ahora).
La segunda posibilidad implica que el personal militar y tal vez alguna franja de la estructura del Ejército y de la Marina se adapten al funcionamiento y normas de la administración civil y, en el peor escenario, también se relacionen con el marco contextual que le rodea, incluyendo los riesgos de corrupción y delitos.
En cualquier caso, la interacción entre Fuerzas Armadas y las extensas funciones civiles que han asumido tiene un inevitable proceso de confluencia, un “choque” en términos metafóricos, que no deja de repercutir sobre la estructura del Ejército y la Marina. Ahora, la pregunta es sobre la escala de esa repercusión y, además, si el efecto clasifica como deterioro institucional. Sería ingenuo asumir que estos cambios tan trascendentes en las funciones y actividades de las Fuerzas Armadas son inocuos para su perfil institucional.
Hacia el final de este sexenio –y tal vez desde ahora– es probable que el perfil institucional de las Fuerzas Armadas haya cambiado sustancialmente. Son o serán otros aparatos del Estado, ya no apegados al modelo tradicional que construyeron durante décadas, sino creando uno que abiertamente incursiona sobre el paradigma civil, administrativo y empresarial que esencialmente ha sido ajeno. ¿De qué tamaño son las repercusiones para las instituciones armadas?.
Además, visto el escenario del otro lado, ¿son positivas las consecuencias para las áreas civiles que son “militarizadas”? En materia migratoria, por ejemplo, el saldo no es alentador, como muestra el reporte Bajo la bota. Militarización de la política migratoria en México, difundido recientemente. Seguramente habrá ejemplos adicionales que sugieran prácticas no ejemplares en el encuentro entre instituciones armadas y funciones civiles, sobre todo en aquellas rodeadas por intereses económicos cuantiosos.
El actual riesgo para las Fuerzas Armadas radica precisamente en cambiar su perfil institucional, el que ha sido valorado positivamente por muchos años. Son o serán otras instituciones, diferentes, con muchas más tareas, lo cual eventualmente generará tensiones con su estructura tradicional.
El escenario no es un asunto menor. En la historia política del Estado mexicano, durante la etapa que permitió su consolidación como aparato central y decisivo para el desarrollo nacional, parte sustancial del logro consistió en la profesionalización de las Fuerzas Armadas y, justamente, en su distanciamiento de la política y de las funciones civiles. ¿Por qué ahora mover las manecillas en la dirección inversa? El costo puede ser muy alto, mucho más trascendente que este sexenio.
*Profesor PUED/UNAM, excomisionado del INM.
Razones
Justicia y política, los que se van y los que vienen
Jorge Fernández Menéndez
Excelsior
Uno de los efectos más delicados de la 4T ha sido la politización de la justicia, la utilización de fiscalías para ajustar cuentas políticas. Resulta, por lo menos, incongruente que cuando el país vive un baño de sangre, cuando el número de asesinatos en lo que va del sexenio, cuatro años, suma prácticamente lo mismo que el de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto juntos, cuando la impunidad se convierte en la norma de innumerables delitos, incluyendo la toma de ciudades enteras como ocurrió la semana pasada en San Cristóbal de las Casas por un grupo criminal, buena parte del aparato de justicia se concentra en ajustar cuentas políticas.
No hay investigaciones o procedimientos judiciales contra los principales narcotraficantes del país, pero como no logran armar un juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos, tres años después de su detención en Texas, en México no saben cómo emitir órdenes de aprehensión relacionado contra el exsecretario de seguridad de hace una década, con tal de que lo deporten a nuestro país, incluso antes del juicio siempre suspendido en la Unión Americana. Es urgente porque sin ese proceso, se cae buena parte del discurso sostenido durante años.
Cuando aún no se termina de recuperar la Fiscalía de la caída estrepitosa del caso de Alejandra Morán y su madre, iniciado por el fiscal Gertz Manero, aparecen en fila ya otros, como los de Rosario Robles y Jorge Luis Lavalle, que podrían seguir sus procesos en libertad, porque nunca debieron estar detenidos, lo están por una decisión política, mientras que aquellos a los que se les ofreció un criterio de oportunidad, como Emilio Lozoya y Juan Collado no se ve, luego de sendos fracasos (consecuencias de delaciones plagadas de mentiras y falsas acusaciones), cómo podrán librarse de largas condenas.
En Veracruz, donde el gobernador ha hecho de la justicia y su fiscalía un instrumento de venganzas personales, incluyendo la creación de delitos considerados inconstitucionales, como el de ultraje a la autoridad que, a pesar de la resolución de la SCJN, mantiene a decenas de personas en la cárcel juzgadas por la justicia local, el gobernador Cuitláhuac García tuvo que aceptar la liberación del secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen, detenido desde diciembre pasado y acusado por la fiscalía estatal de haber ordenado el asesinato de un candidato de Movimiento Ciudadano sin contar, literalmente, con una sola prueba en su contra, ni una, como reconoció el juez que por consigna originalmente ordenó su detención, y como lo acaba de reconocer el tribunal que le otorgó la semana pasada un amparo definitivo.
Decisiones político-judiciales como la cancelación de permisos para operar a la empresa Vulcan (antes Calica), en Quintana Roo, o de innumerables empresas de energía en todo el país (sobre todo españolas, pero también estadunidenses y canadienses), comienzan a transformarse en procesos internacionales que tendrán costos altísimos para el país, porque son decisiones políticas que se toman al margen de las leyes. Claro, eso se explica con aquello “de que no me vengan ahora con que la ley es la ley”, pero resulta que los demás sí entienden que no se pueden violar la leyes para cumplir propósitos políticos, legítimos o no, pero que no cuentan con respaldo legal, ya sea por nuestra Constitución o por los acuerdos internacionales que tienen la misma fuerza legal.
Lo que ocurre es que de la mano con los abusos cometidos, entrada ya esta administración en el cuarto año de gobierno, los márgenes políticos se estrechan, aun para un presidente tan poderoso como López Obrador.
Lo cierto es que la sucesión ya está aquí y aupada por el propio gobierno federal. Es verdad que el adelanto de la sucesión sirve para distraer el ambiente político y mediático, cuando el país se adentra en una crisis económica, social y de seguridad muy profunda, pero también adelanta todos los tiempos, desgasta y exhibe a los presuntos candidatos y también termina desgastando a las autoridades en funciones, porque comienza a percibirse lo que es una realidad: que todo poder es temporal y casi nunca puede refrendarse. Entonces, muchas injusticias políticas comienzan a revertirse porque desaparece el miedo o simplemente porque ya no se pueden mantener en el tiempo.
En este julio, dentro de un mes, habrá candidatos de Morena para los comicios del Estado de México y Coahuila, 11 meses antes de las elecciones. El oficialismo ya lanzó la precampaña para 2024 y ya tiene a sus aspirantes predesignados. En apenas un año dice que ya tendrá quién competirá para 2024 por Morena. Las oposiciones están divididas y retrasadas, pero no nos equivoquemos, como dijo Dante Delgado, para enero próximo deben tener nombres sobre la mesa para empezar a competir, es una exigencia mínima, incluso para dirigencias tan debilitadas como las del PRI y el PAN.
Eso quiere decir que, dentro de seis meses, el país estará en plena efervescencia electoral cuando aún faltarán 15 meses para las elecciones federales y 18 para el cambio de poderes.
En ese contexto, las acusaciones judicialmente infundadas, las detenciones decididas por cálculos o rencores políticos, terminarán siendo un lastre para los nuevos aspirantes y una losa para los que abandonarán el poder, como Cuitláhuac García y varios otros. Y eso, al final, siempre tiene consecuencias.
Juegos de poder
Crecimiento y diversificación del crimen organizado
Leo Zuckermann
Excelsior
En todo el mundo, el Estado y el crimen organizado siempre se están disputando el monopolio de la protección de las personas y su patrimonio. Son competidores natos. Ahí donde el Estado es débil, abundan grupos armados que actúan como autoridad, una especie de árbitro, en el intercambio de bienes y servicios de la sociedad.
Es lo que encontró Diego Gambetta en su maravilloso estudio sobre la mafia siciliana. Debido a la debilidad estructural del Estado italiano en la lejana Sicilia, los mafiosos eran los únicos con la capacidad de ofrecer protección privada a la ciudadanía. Si alguien quería vender una vaca y otro comprarla, llamaban a un mafioso para arbitrar el convenio.
Naturalmente el criminal se llevaba una comisión, pero su presencia minimizaba los costos de transacción para el vendedor y comprador. De ahí que Gambetta caracterizara al crimen organizado como un negocio de protección privada.
A lo largo de los últimos años hemos visto en México una creciente debilidad del Estado para controlar territorios, lo cual ha aprovechado el crimen organizado para imponer su poder y “vender” protección privada.
Pongo el verbo vender entre comillas porque no solo protegen a los ciudadanos de otros grupos delincuenciales sino de ellos mismos, es decir, extorsionan: el que no paga “derecho de piso” le queman el negocio, le rompen las piernas o lo matan. Esto, en lugar de minimizar los costos de transacción, como lo definía Gambetta, incrementa los precios en un mercado. Los empresarios le pasan el costo de la extorsión a sus clientes.
Las mafias en nuestro país han venido creciendo a pasos agigantados en los últimos años.
En 2021, el general Glen VanHerck, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, declaró que entre 30% y 35% del territorio mexicano ya constituye un “espacio no gobernado” por el Estado y donde, por ende, han prosperado los “cárteles de las drogas”.
Demos por bueno este terrorífico porcentaje que, lógicamente, rechaza el gobierno de México.
A nuestros vecinos del norte lo que más les preocupa son los grupos que se dedican a la exportación de drogas a su país, en particular el fentanilo que es una sustancia que mata a más de cien mil personas en Estados Unidos cada año.
El problema es que estas mafias, ya sea los grandes cárteles como el de Sinaloa o el Jalisco Nueva Generación, así como cientos de pequeños o medianos grupos regionales, han expandido su negocio. No solo ofrecen protección privada del estilo que encontró Gambetta en Sicilia, sino también se han diversificado a la extorsión con el derecho de piso y, más recientemente, ya al control monopólico de productos ilegales e, incluso, legales.
Me explico. Por definición, los criminales organizados controlan el negocio, y tienden a monopolizarlo, de los bienes ilegales: drogas, prostitución, alcohol adulterado, cigarros que no pagan impuestos, migrantes indocumentados, piratería, combustible robado, agio, homicidios intencionales, pesca de especies en extinción, etcétera. Eso, además de la protección privada y la extorsión, les deja mucho dinero.
Pero, ahora, se han expandido a controlar y monopolizar productos legales.
De acuerdo a notas periodísticas, en Guerrero, son el pollo, la tortilla y la cerveza. En Michoacán, las cosechas de aguacate y cítricos. En Morelos, la provisión de agua potable.
En Chiapas, las maderas preciosas. En algunos municipios del Estado de México, incluyendo el de Valle de Bravo donde tienen casas de campo familias muy prósperas de la capital, el gas LP.
En grandes obras, inclusive que construye el gobierno federal, es la grava.
Con la fuerza que tienen, y la ausencia del Estado, los criminales organizados se convierten en distribuidores y comercializadores únicos de estos productos con una gran capacidad de manipular sus precios y extraer enormes rentas monopólicas. Y, lógicamente, la Comisión Federal de Competencia Económica no tiene ninguna capacidad de investigarlos y sancionarlos.
En suma, los delincuentes se están apoderando y monopolizando no solo del negocio de protección que le corresponde al Estado, sino de todos los mercados de productos ilegales y, ahora, hasta de los legales. Cada vez controlan más territorio y, con las enormes ganancias que obtienen, están diversificando sus negocios. Una triste realidad que el gobierno de López Obrador se sacude con una frasecita boba (“abrazos y no balazos”).
El PRI: de partido de Estado a partido en crisis
Héctor Alejandro Quintanar*
La Jornada
En algún momento del siglo XX mexicano, el llamado partido de la Revolución (PNR, PRM y luego PRI) llegó a contar en su número de afiliados –voluntarios o no– con la quinta parte de la población mexicana, en un hecho sólo comparable en tamaño con organizaciones como el Partido Comunista chino o el soviético con sus millones de militantes; fenómeno que eran apenas una de las características que hacían del tricolor un pilar del régimen político más exitoso, por su duración, en América Latina.
A la par de esa condición de amplio partido, el PRI despuntó también como la única organización política mexicana con real implantación nacional; como una nómina cuya élite era también la élite en la maquinaria del poder; como una estructura que aglutinaba intereses e ideologías contradictorios, al mismo tiempo considerada con potencial fascista que con potencial socialista, y cuya complejidad generó, por mucho tiempo y pese a su relevancia, más consternación que reflexión historiográfica de parte del ámbito académico.
Fue el intelectual mexicano Luis Javier Garrido quien llenó ese hueco a través de una investigación acuciosa, cuyo resultado sería un análisis insuperable sobre el origen del PRI y se tornaría en libro clásico de la ciencia política mexicana: El partido de la Revolución institucionalizada (1982), cuya profundidad desentraña no sólo una organización partidista, sino también al régimen político mexicano. A partir de esa profundización y reflexiones posteriores, Garrido consideró algunas tesis explicativas centrales sobre el PRI.
• El PRI fue partido de Estado, no partido hegemónico: desde la perspectiva de algunos académicos europeos, principalmente Giovanni Sartori, se definía al PRI como partido hegemónico, entendido como uno que omitía el pluralismo. Sin embargo, la noción de hegemonía desde una perspectiva gramsciana implica que la prevalencia en el poder se obtenga por el convencimiento y consenso social.
La distinción del PRI fue muy diferente. Tradicionalmente los partidos surgen desde la sociedad para competir por el poder. El PRI tuvo un origen contrario: nació desde la cúspide del poder no para competir por él, sino para mantenerlo, y su preeminencia se explica no por apoyo convencido, sino por el dominio financiero, logístico y material de los recursos del Estado. El PRI y antecesores –PNR y PRM– emergieron, a iniciativa de Plutarco Elías Calles en 1928, como proyecto que se arrogaba ser expresión legítima para gobernar a nombre de la Revolución Mexicana, en un marco presuntamente pluralista, pero donde el dominio estatal del partido hacía excepcional, o acaso imposible, el acceso al poder de alternativas políticas. De ahí que la definición más precisa fuera partido de Estado.
• Pese a su tamaño, el PNR no fue organización popular, sino un factor de centralización: los partidos tradicionales suelen ser instancias de socialización política y electoral. El partido de la Revolución, por el contrario, fue en su origen un mecanismo de control –mediante la cooptación o coacción– para neutralizar a núcleos de poder locales, regionales y nacionales, como cacicazgos, grupos campesinos armados u otros partidos menores que también se reclamaban de la Revolución; cuestión que fue crucial para la construcción del Estado posrevolucionario. En este marco, la vida militante del partido resaltaba como una imposición más que una decisión y la democracia interna no aparecía siquiera como aspiración.
• La ideología del PRI fue una vaguedad que incluyó intereses e idearios contradictorios: más allá de los principios del nacionalismo revolucionario, sitos en la Constitución de 1917, como tesis priístas, en los hechos el partido fue pilar fundamental de sistema político mexicano en su totalidad, que como tal absorbió, controló o cooptó proyectos ideológicos e intereses variados de preeminencia intermitente. Tras el desplazamiento del callismo en 1936, el proyecto del cardenismo dio a la organización un relativo acercamiento popular y de clase, cuestión que luego fue suplida por la prioridad de entablar vínculos con la iniciativa privada y limitar la política agraria. Esa dualidad, más que zigzagueo sin rumbo, era resultado de un intento del régimen posrevolucionario por abarcar sin competencia la vida pública mexicana y el forje de instituciones donde coexistieron tanto el autoritarismo como cierto proyecto de nación anclado en el nacionalismo revolucionario.
• El partido de la Revolución primero la institucionalizó… y luego la burocratizó: en su origen como organización proveniente de un conflicto armado, el partido de la Revolución aglutinó en su inicio a grupos en pugna y, en algún momento, ostentó una tentativa de pretenderse organización popular. Sin embargo, en el contexto de la posguerra y ante la tentativa de tornarse en el partido de la unidad nacional, el tricolor se corrió a ser una organización que no generaba, sino que acataba líneas de conducta de quien fuera, en los hechos, su líder real: el presidente de la República. La conversión del PRM al PRI significó el tránsito a una organización donde la retórica revolucionaria prevalecía pero el partido jugaba un papel de acompañante del centralismo, reglas no escritas y verticalismo del aparato de gobierno; sin democracia interna y donde el peso de las grandes decisiones, como la selección de su candidato presidencial, recaía en el titular del Ejecutivo y no en la militancia del partido.
• La ruptura de 1986 en el PRI no fue sólo del partido, sino del régimen político: los partidos políticos suelen vivir sus conflictos internos por dos razones: el debate de sus principios ideológicos y la definición de sus candidatos a cargos de elección. El PRI operó como excepción de esta regla gracias a su verticalismo, embozado en la disciplina partidaria, hasta 1986, cuando irrumpió la Corriente Democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas. Esa corriente emergió como grupo que cuestionó las reglas no escritas del presidencialismo, fundamentalmente la facultad metaconstitucional del presidente de elegir a su sucesor mediante la mecánica, concretada en 1951, del tapado.
La impugnación de la Corriente Democrática, empero, no era sólo contra la ausencia de democracia interna del partido, sino también contra la pérdida de los principios del nacionalismo revolucionario en el gobierno, sometido desde 1982 a los dictámenes del exterior y al giro neoliberal. La salida de la corriente en 1987 y la candidatura de Cárdenas, en 1988, cimbrarían no sólo al PRI, sino también al país, al agrietar la preeminencia tricolor, que a la postre evidenciaría un proyecto común –neoliberal en lo económico y no democrático de apariencia bipartidista en lo político– con el PAN.
• El fin de los principios del nacionalismo revolucionario… ¿es también el fin del PRI?: La imposición del salinismo en el PRI significó un abandono del mínimo compromiso social entrañado en el nacionalismo revolucionario. Tras la alternancia de 2000 hacia el PAN, la cúpula del priísmo optó por acompañar el proyecto también neoliberal del panismo, tanto con Fox como con Calderón. El apoyo priísta a reformas neoliberales que continuaron el desmantelamiento del Estado, sobre todo la Ley del ISSSTE en 2007 y la transigencia ante la privatización petrolera de 2008, significaron una paradoja: el PRI abonaba en destruir instituciones que el régimen posrevolucionario construyó, y esa destrucción no sólo afectaba al país, sino que significaba también que el PRI, al atentar contra su propia historia, se encaminaba a su autodestrucción.
• La ruptura de 1986 en el PRI no fue sólo del partido, sino del régimen político: los partidos políticos suelen vivir sus conflictos internos por dos razones: el debate de sus principios ideológicos y la definición de sus candidatos a cargos de elección. El PRI operó como excepción de esta regla gracias a su verticalismo, embozado en la disciplina partidaria, hasta 1986, cuando irrumpió la Corriente Democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas. Esa corriente emergió como grupo que cuestionó las reglas no escritas del presidencialismo, fundamentalmente la facultad metaconstitucional del presidente de elegir a su sucesor mediante la mecánica, concretada en 1951, del tapado.
La impugnación de la Corriente Democrática, empero, no era sólo contra la ausencia de democracia interna del partido, sino también contra la pérdida de los principios del nacionalismo revolucionario en el gobierno, sometido desde 1982 a los dictámenes del exterior y al giro neoliberal. La salida de la corriente en 1987 y la candidatura de Cárdenas, en 1988, cimbrarían no sólo al PRI, sino también al país, al agrietar la preeminencia tricolor, que a la postre evidenciaría un proyecto común –neoliberal en lo económico y no democrático de apariencia bipartidista en lo político– con el PAN.
• El fin de los principios del nacionalismo revolucionario… ¿es también el fin del PRI?: La imposición del salinismo en el PRI significó un abandono del mínimo compromiso social entrañado en el nacionalismo revolucionario. Tras la alternancia de 2000 hacia el PAN, la cúpula del priísmo optó por acompañar el proyecto también neoliberal del panismo, tanto con Fox como con Calderón. El apoyo priísta a reformas neoliberales que continuaron el desmantelamiento del Estado, sobre todo la Ley del ISSSTE en 2007 y la transigencia ante la privatización petrolera de 2008, significaron una paradoja: el PRI abonaba en destruir instituciones que el régimen posrevolucionario construyó, y esa destrucción no sólo afectaba al país, sino que significaba también que el PRI, al atentar contra su propia historia, se encaminaba a su autodestrucción.
La reflexión académica de Garrido sobre el PRI fue también un análisis indispensable sobre la naturaleza del régimen político mexicano. Tras 93 años de existencia, el otrora partido omnipotente vive el momento más complicado de su historia y su cúpula apuesta a una alianza con el PAN, mientras voces en su seno alertan sobre la viabilidad exitosa de dicha unión y, acaso, la viabilidad futura del partido. Tras el abandono de su proyecto fundacional y como casi subordinado en una alianza con el blanquiazul, el augurio del tránsito hacia la autodestrucción del PRI, expuesto por Garrido en 2007, más allá de su dureza retórica, puede abonar a la reflexión sobre el estadio actual que guarda el partido.
*Académico de la Universidad de Hradec Králové, República Checa. Autor del libro Las raíces del Movimiento Regeneración Nacional.